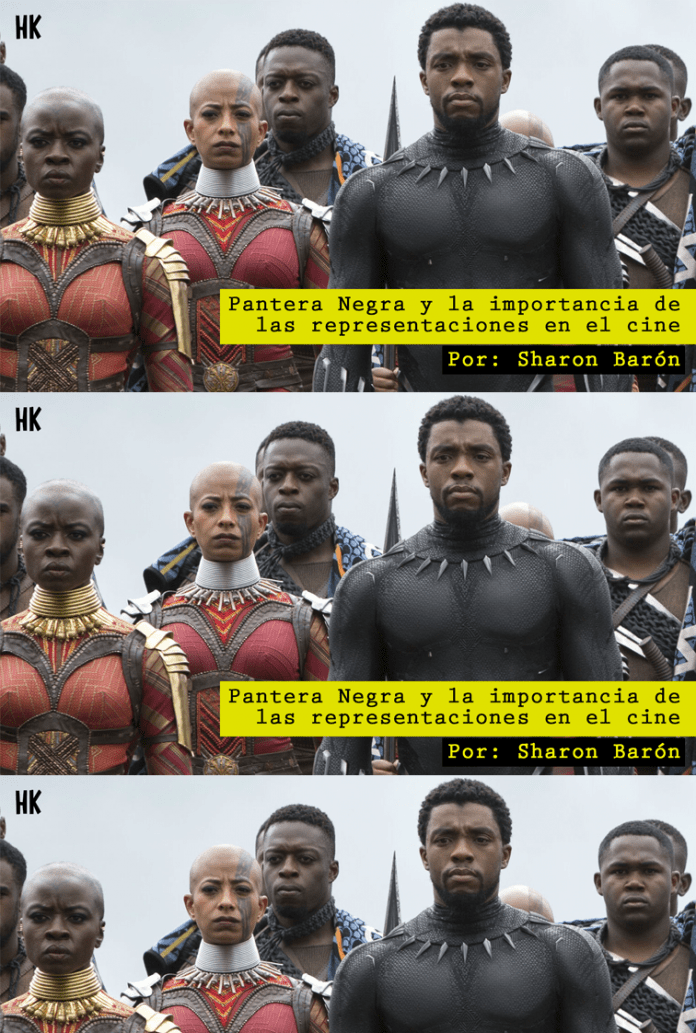El cine dejó de ser para mí, desde hace unos tres años, una fuente de entretenimiento. Bueno, en realidad lo sigue siendo, pero el sentido se transformó cuando adquirió un significado más relevante y fundamental al acercarme a posturas como la de Henry Giroux, el pensador crítico, quien postula que el cine no sólo entretiene sino que también educa. Luego me encontré con Teresa de Lauretis quien define al cine como una tecnología de género. Por supuesto, tecnología desde la perspectiva de la autora tiene todo el peso que un enfoque foucaultiano puede otorgarle: el cine es un conjunto de técnicas que tienen como finalidad el disciplinamiento y el control de la vida en tanto población. Y aquí es claro que el cine, como tecnología y como pedagogía, tiene implicaciones significativas en las subjetividades. Es más, siendo fiel a Foucault, me atrevo a afirmar que el objetivo del cine en tanto técnica es la subjetividad.
Del estudio del cine pasé a la problematización y análisis de las representaciones. Siendo coherente con la perspectiva del cine ya expuesta, me interesó el enfoque constructivista, el cual postula a las representaciones como una manera específica de entender la realidad y comunicarla, su característica esencial, es que la explicación o idea que dan, debe ser compartida por una sociedad. Esta aprehensión de la realidad se construye a partir de la interacción que establecen las personas, unas con otras, por lo que puede decirse que el conocimiento que se adquiere en este proceso es construido y compartido socialmente.
Ambas perspectivas en diálogo hacen evidente que las representaciones en el cine no son genuinas ni azarosas, sino que, por el contrario, se construyen a partir de los sentidos compartidos socialmente. Estos sentidos producen al cine, pero también se reproducen, recrean, resignifican en el cine. Como pedagogía y como técnica, el cine tiene el potencial de transformar o de reproducir las representaciones hegemónicas. En pocas palabras, el cine no sólo reproduce significados hegemónicos, sino que tiene el potencial de transformarlos y con ello aportar a la construcción de subjetividades que no responden a los mandatos dominantes. Este es el caso de Pantera Negra.
La película producida por Marvel nos presenta una nación llamada Wakanda que a la vista del mundo es una nación “tercermundista” y cuya economía se basa en los trabajos agricolas y de pastoreo. Pero, de manera oculta, se encuentra una nación muy avanzada en tecnología, gracias a que poseen un mineral denominado vibranium. Este ocultamiento tiene la finalidad de conservar la paz conflictiva (claramente hago una distinción entre conflicto y violencia. Se entiende la paz como opuesta a la violencia, no al conflicto) y así evitar que los blancos europeos los colonicen. Esta conciencia anticolonialista se hace evidente en varios diálogos. En cuanto a este tema no hay un deseo por disfrazar las relaciones entre blancos y negros como armónicas totalmente, sino que es una relación conflictiva por la prevención de los últimos con respecto a las acciones de los primeros. De este modo, no hay una representación que niegue el conflicto entre un sector de privilegiados que han construido su superioridad a costa de la opresión de un sector al que han marginalizado, sino que el conflicto se reconoce y es punto de partida de la trama de la película. Se hace explícito el caracter colonial de los blancos europeos y, con ello, la posibilidad de resistencia de quienes históricamente han sido oprimidos.
El hecho de que la película presente personajes únicamente negros ha llamado la atención. Efectivamente, en Hollywood esto no es común y, cuando ocurre, retrata la vida delincuencial de personas empobrecidas o los presenta como víctimas pasivas. En Pantera Negra, en cambio, nos encontramos con una representación diferente. Las personas racializadas como negras son -por fin- más que víctimas de la violencia a la que confina la pobreza y la supremacía blanca: construyen su propia nación en provecho de todos sus miembros e incluso al final, gracias a la acción de alguien que sí creció en la carencia a la que confina el capitalismo a los negros en EE.UU., deciden desplegar su ayuda a otros lugares.
Que un país gobernado por personas que históricamente han sido consideradas inferiores y han sido reducidas al cuerpo, en tanto fuerza de trabajo (recordemos los discursos esclavistas), goce de superioridad sin necesidad de la guerra, es una subversión en las representaciones sobre el orden mundial. No únicamente rompe con la representación que define a los negros como inferiores intelectualmente, sino que nos obliga a pensar en la posibilidad de un mundo distinto: un mundo en el que los históricamente oprimidos guíen al resto de países, incluyendo a esos que, se supone, son gobernados por seres “intelectualmente superiores”.
En cuanto al género hay también una manera diferente de apreciar a las mujeres. Lejos de la sexualización y la feminización se presenta a mujeres poderosas, guerreras e inteligentes. La batalla entre el ejército femenino y el ejército masculino es el mayor despliegue de este poder. Son vencedoras que desde el principio se negaron a obedecer las reglas de un tirano. Fueron las únicas que, aunque están muy comprometidas con el respeto a la ley, no le otorgan a otro la capacidad de pensar por ellas, incluso si eso implica rebelarse contra la ley. Y son mujeres que se niegan a ser esclavas de eso que Kate Millet denominó “el opio de las mujeres”: el amor. Sus contrincantes eran sus esposos, pero no por ese motivo renunciarían a la defensa de su nación y de su gente. No están dispuestas a sacrificarlo todo por amor y, con ello, es posible la lucha en contra de la tiranía. Además de esto, el desarrollo tecnológico está en manos de una mujer joven, inteligente, muy divertida y creativa. Las mujeres, quienes también hemos sido consideradas inferiores intelectualmente, en Pantera Negra llevamos la batuta de la ciencia y, con ello, el ejercicio del pensar. Pero no se hace bajo el típico referente de ciencia aburrida, racionalista, tecnicista, instrumentalista, etc., sino que es, al decir de Nietzsche, una ciencia jovial.
Por último, quiero destacar la importancia de la visibilización. Lo que está a la vista es lo que existe. Por ese motivo, la nación altamente desarrollada en tecnología se mantiene en lo oculto y con esto se supone su no-existencia. En el cine, la visibilización de las personas racializadas y de las mujeres como protagonistas es muy poco común, tan poco común que sorprende cuando por fin un foco de luz se posa sobre ellos. Una visibilización de los sectores subalternizados y una visibilización que no reproduzca las representaciones hegemónicas, es un trabajo necesario para eliminar estereotipos, empoderar a quienes pertenecen a esos sectores, concienciar sobre las lógicas de opresión subyacentes a la inferioridad material y simbólica que se padece en la cotidianidad, darle existencia a quienes suelen ser enviados al olvido. Es importante que esta visibilización se haga, no desde la mirada del opresor sino desde la mirada que los oprimidos tienen sobre sí mismos más allá de la opresión. Y destaco en este punto el hecho de que, a pesar de que es una Nación superior, se conserve en ella características propias de su pueblo, como la conexión con los antepasados, los ritos, la cercanía con la naturaleza, etc., y que estos elementos determinan su manera de hacer política. Hay, en este sentido, demasiada autonomía y libertad con respecto a los Estados occidentales. Es una construcción política desde sí mismos y para sí mismos.
Este tipo de cine muy comercial que, a pesar de estar dirigido hacia las mayorías, crea representaciones que cuestionan ideas hegemónicas, es necesario como pedagogía y como tecnología. Que sea un film al cual acceden las mayorías es muy positivo para configurar nuevos sistemas representacionales que cuestionen el status quo y, de este modo, aporte a la transformación cultural, poniendo en duda ciertos discursos dominantes. Con ello, no sólo subvierte la forma en que (nos) vemos y nos relacionamos con los otros, sino que socava la propia subjetividad. He ahí la importancia que la creación de representaciones no-hegemónicas en el cine se lleve a cabo y se difunda. Sin esta transformación cultural, la revolución social no es posible.
___________________________________
Sharon Barón | @SharonVeg1 | Licenciada en Ciencias Sociales, estudiante de Filosofía, activista antiespecista y feminista. Las letras son el aire que respira, la música es el suelo que la sostiene y los demás animales son su razón de ser. (Sigue) Exist(iendo)e por y para la transformación.