“Nuestra historia es invisible, como es invisible
toda la historia de los oprimidos”
Fragmento del texto ‘Feminario’ – 1987
«Hablar de historia es difícil; pero hablar de historia de la mujer lo es más por varias razones: la casi inexistencia de libros e investigaciones sobre el tema; las mujeres no cuentan su historia (además no soy historiadora).
Pero, la razón de fondo es que sumergirse en la historia es una aventura muy compleja, de gran responsabilidad y que trae una serie de efectos. Bloch lo plantea así:
- La incapacidad que tenemos de comprender el presente, nace fatalmente de la ignorancia del pasado; pero agrega que;
- No es menos vano y absurdo querer entender el pasado si no se sabe nada del presente, porque aquí está la vida-viva y sobre ella y desde ella actuamos; en cambio, para reconocer la vidaviva en el pasado, tenemos que desarrollar tremendos esfuerzos de imaginación.
Ahora bien, si entrar a la historia, en general, es difícil y requiere de un gran esfuerzo, la historia de la mujer supone uno doble y aún más imaginación.
Ahora bien, si entrar a la historia, en general, es difícil y requiere de un gran esfuerzo, la historia de la mujer supone uno doble y aún más imaginación. Porque apenas conocemos el presente de nuestra condición: apenas sabemos cómo y cuánto trabajamos; cómo vivimos; qué se nos niega; cómo somos alienadas; ¿cuál es nuestra identidad? ¿somos algo más que la clase del marido, del padre, del hermano? ¿cómo es nuestra biología, nuestra sexualidad? ¿cómo es nuestra psiquis, nuestra inteligencia? ¿cómo nos comportamos políticamente, en las organizaciones? ¿cuál es nuestro papel en la educación, la salud, etc.?
La conclusión a que se llega: nuestra historia es invisible, como es invisible toda la historia de los (conquistados) oprimidos.
Recién estamos construyendo laboriosamente nuestro presente. De nuestra historia pasada casi nada o poco sabemos. ¿Es Gabriela Mistral, premio Nobel, nuestra historia? ¿Es Fresia? De esos mitos individualizados algo sabemos. ¿Y de las otras, de esas millones que trabajan en fábricas, en el empleo doméstico, en las casas, en las cocinas prendidas por siglos? La conclusión a que se llega: nuestra historia es invisible, como es invisible toda la historia de los (conquistados) oprimidos.
Así, las mujeres también hemos heredado una “historia general” y una historia de nuestra participación en particular (de apoyo), narrada y constituida por los hombres (por la cultura masculina). Esto ha supuesto (al igual que la historia de la conquista), una cierta desviación que nos ha dejado en silencio e invisibles frente a la historia.
o me refiero a la maldad de un hombre (aunque a veces…), sino de un sistema cultural total que establece y fija roles rígidos en virtud del orden, de la religión, de la filosofía, etc., también inventados por los hombres.
(…) Bien, decíamos que o no teníamos historia o ésta está narrada por los hombres que nos hacen invisibles. Pero, todo el mundo sabe que ser hombre es distinto a ser mujer, y que probablemente ha sido así antes. Luego, tendríamos una historia no conocida. De allí que un primer paso para superar este peso de la historiografía masculina (hegemónica), en nuestras conciencias y en nuestro hacer, tendrá que querer mostrar las características de masculinidad de esa historia y reconocer, tomar visible (sacar a luz, parir) todo lo actuado por las mujeres, especialmente, todo lo hecho por aquellas que antes que nosotras han resistido, han luchado, por cambiar nuestra condición.
Cuando hablo de “masculinidad”, no me refiero a la maldad de un hombre (aunque a veces…), sino de un sistema cultural total que establece y fija roles rígidos en virtud del orden, de la religión, de la filosofía, etc., también inventados por los hombres.
La mayoría de las veces, los orígenes de los logros actuales en la condición de la mujer nos son desconocidos, no identificados.
La mayoría de las veces, los orígenes de los logros actuales en la condición de la mujer nos son desconocidos, no identificados. Así, tendemos a creer que son “concesiones” de nuestros amantes protectores, e ignoramos que otras antes que nosotras han sufrido castigos, presiones, prisiones, torturas, muerte, para que hoy nos paremos cuasi como seres humanos, ciudadanas, con derecho a leer y educarse, con derecho a trabajar, a proteger nuestra maternidad, a no vendarse los pies, a no deformarse cuellos ni cinturas, ni pechos. En suma, a paramos como aspirantes a “personas integrales”.
La historia global, sistemáticamente ha olvidado, cuando no ha desvirtuado, el origen de las concepciones que cambiaron la vida de las mujeres, haciéndonos olvidar, como decía, que cada uno de esos logros ha supuesto luchas, resistencias, titánica voluntad (las mujeres inventan muchos de los procedimientos que pasan a la izquierda: asalto al congreso, huelgas de hambre, encadenarse, etc.)».
Julieta Kirkwood (1936-1985) fue una socióloga chilena, reconocida por impulsar desde la academia al movimiento feminista, además de ser referente de los estudios de género en América Latina. Fue opositora activa de la dictadura de Augusto Pinochet, planteó la relación ente democracia y feminismo, además a ella se le atribuye el que sería el lema del movimiento feminista en su país durante esta etapa: “Democracia en la calle, en la casa y en la cama”.
Entre sus textos más conocidos están ‘Tejiendo rebeldías: escritos feministas’, ‘El feminismo como negación del autoritarismo’, ‘Feminarios’, entre otros.


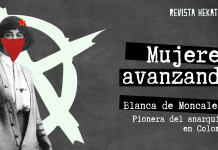
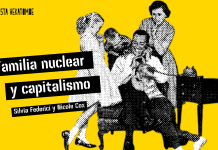
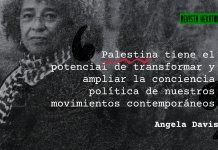

Este escrito me recordó a Isabel Báthory, señalada en la historia como asesina serial en busca de la belleza pero con un único testigo hombre