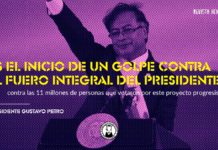Colombia, 6 de abril de 2021. El pasado lunes 5 de abril, en un diálogo con la Justicia Especial para la Paz (JEP), el expresidente Juan Manuel Santos sostuvo que en el cierre de su mandato, estuvieron
“a punto afirmar un cese al fuego [con el ELN] antes de salir del gobierno, pero desafortunadamente un muy importante vocero de los del actual gobierno fue a decirles que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo. El Eln se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en la que estamos”.
Algunas horas después, tanto el senador Roy Barreras como el analista político León Valencia, señalaron que el vocero de Duque que impidió la firma del cese fue Angelino Garzón, conocido por su antiguo activismo sindical y su posterior giro de 180° hacia las posiciones de extrema derecha defendidas por el uribismo.
El alto comisionado para la paz del actual gobierno, Miguel Ceballos, negó el papel de Garzón y manifestó que las condiciones no estaban dadas para tal cese, avalando así la posición del partido de gobierno para cerrar la mesa de diálogos entre el Estado y el ELN.
Por su parte, en entrevista con el medio Caracol Radio, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, dijo que “Se hizo un esfuerzo para firmar un cese al fuego bilateral para que el gobierno Duque lo recibiera andando. Del lado de la misma delegación del Gobierno hubo un saboteo abierto a que se firmara el segundo cese bilateral”, de igual modo, tampoco negó la presencia de Garzón en el lugar en el que se encontraban negociando.
Según Pablo Beltrán, el saboteo a la firma del cese bilateral habría venido entonces desde los mismos negociadores del gobierno Santos.
En el marco de las denuncias y debates en torno a la salida negociada con los actores del conflicto y el acuerdo de paz con las Farc-ep, esta denuncia se suma a las que ha venido haciendo el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), al insistir con la noción de simulación del cumplimiento del acuerdo, para plantear la realización de una implementación fingida de lo acordado por parte del Estado, que tiene bases desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y que se agudizó con el gobierno Duque, bajo la idea de “hacer trizas” lo firmado, lo que se vería reflejado en los siguientes 11 puntos, argumentados en un artículo de la revista izquierda, y en un informe extenso publicado en febrero de 2021:
“1. Los diseños políticos y de política pública anunciaron tempranamente la pretensión gubernamental de desviarse de una senda de implementación integral (lo cual ya se había advertido desde el propio inicio del proceso durante el gobierno de Santos), de avanzar en el desconocimiento de aspectos nodales y de optar por una implementación fragmentada y selectiva, no necesariamente ajustada a las disposiciones del Acuerdo de paz.
2. Es comprobable un discurso y una narrativa gubernamental, continuos y reiterativos, que buscan restarle alcance y significado al Acuerdo de paz para la sociedad colombiana, y sobre todo desprestigiarlo frente a ella. Se trataría de un acuerdo inútil y generador de impunidad.
3. Respecto del marco normativo del Acuerdo de paz, la acción gubernamental ha combinado con éxito diferenciado: a. propósitos de desmonte de aspectos centrales, b. desarrollos normativos parciales y reinterpretados, c. “parálisis normativa” d. y silencio complaciente frente a iniciativas parlamentarias o extraparlamentarias del partido de gobierno contra disposiciones del Acuerdo.
4. En cuanto a la acción gubernamental que se adelanta con fundamento en disposiciones ya existentes en el Acuerdo o producto de sus desarrollos normativos, se advierte una marcada tendencia a la simulación, entendiendo por ello que lo que el gobierno afirma que se estaría implementando, en sentido estricto: a. no corresponde a lo señalado en el Acuerdo, o b. representa apenas una reinterpretación unilateral de lo establecido en él, o c. incluye ejecutorias como si fueran del Acuerdo, sin serlo. En cualquier caso, se trata de una instrumentalización política a su favor con la que se busca demostrar el compromiso que tendría el gobierno con la implementación del Acuerdo, y de paso contrarrestar las críticas sobre su política en ese campo.
5. La política de simulación alcanza una mayor sofisticación (o tal vez, un mayor nivel de encubrimiento) cuando se examina la financiación de la implementación, entendida en términos tanto de los recursos dispuestos (incluidas las fuentes), como de los efectivamente ejecutados. Ni siquiera el “trazador presupuestal para la paz” garantiza la posibilidad de un seguimiento adecuado a la destinación (y ejecución) de los recursos; tanto en su diseño como en la aplicación práctica posibilita (y fortalece) la simulación.
6. Un componente importante del “hacer trizas” y parte del propósito de restarle valor al Acuerdo, se observa en el persistente desprestigio de la parte exguerrillera contratante del Acuerdo de paz, que se encuentra en proceso de reincorporación. La pretensión de deslegitimar a quienes dejaron las armas es una pretensión de deslegitimación del propio Acuerdo.
7. La institucionalidad propia del Acuerdo, concebida para hacer seguimiento e impulsar la implementación, apenas funciona de manera formal, lo hace de manera muy irregular y diferenciada, y se encuentra distante de las posibilidades que ofrecen sus diseños de origen.
8. La alquimia gubernamental de la simulación y el hacer trizas se extiende por simple inferencia lógica a la implementación de los enfoques de género y étnico. En ambos casos, se reproducen las tendencias de la política gubernamental de la “Paz con legalidad”, desde luego, con las particularidades correspondientes.
9. El componente internacional de la verificación de la CSIVI (Punto 6.3.), aunque ha logrado sostenerse e incluso fortalecerse en algunos aspectos, se ha visto sometido a presiones indebidas por parte del Gobierno, incluso a su desmonte parcial, y también al desconocimiento fáctico del acompañamiento internacional, según los términos del Acuerdo.
10. En medio de la minimización de los problemas de la reincorporación y de la maximización de las ejecutorias del Gobierno en ese aspecto, se viene observando una tendencia del proceso distante de los diseños pactados por las partes en La Habana y en la que se advierte un reforzamiento del enfoque predominante hasta la firma del Acuerdo de Desmovilización-Desarme-Reintegración (DDR). También en este caso la simulación ha adquirido cuerpo.
11. Los ‘otros brebajes’ de la alquimia de la simulación y el hacer trizas se refieren no ya a los asuntos que comprenden de manera más directa el Acuerdo y su implementación, sino a los impactos políticos, económicos, sociales y culturales generados por la no implementación”.