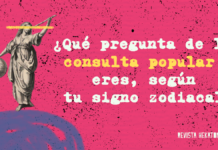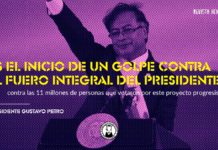Con el ánimo de dejar un registro histórico y geográfico, el 28 de mayo preguntamos por Facebook, Instagram y Twitter desde donde había salido la ciudadanía para conmemorar el mesiversario del Paro Nacional. Pocas horas después volvimos a revisar las publicaciones y nos encontramos con una lista enorme de puntos de la geografía nacional que se convirtieron en escenarios de apropiación y democracia callejera.
Desde Puerto Nariño-Amazonas hasta Riohacha-Guajira, la mayor parte de zonas pobladas del mapa de Colombia se llenaron de corazones que estaban en el Paro Nacional. Las cabeceras municipales, las vías principales, y en las ciudades, las zonas centrales y las periferias populares fueron las que se pintaron en algunos casos de carnaval y en otros de resistencia frente al tratamiento represivo de la protesta social.
La cara policiva de la estatalidad y su faceta paraestatal no fueron suficientes para impedir la masividad de la jornada.
También se contradijo lo que algunos analistas desconectados de la realidad nacional alertaban: que el paro nacional estaba llegando a su fin desde antes de cumplirse el mes de movilizaciones, plantones y cortes temporales de vía. Por el contrario, el 28 de mayo desmostró que así como la horrible noche no ha cesado, tampoco la indignación de las y los de abajo.
Seguimos estando ante una protesta de grandes dimensiones, que según diversas voces de la academia, ya superó protestas históricas como el bogotazo o el paro de 1977, en términos de duración, participación social y organización.
Rasgos espaciales del Paro Nacional
– Algunos municipios se desplazaron a ciudades capitales para hacer mayor eco.
– Múltiples municipios y barrios de hegemonía uribista, ahora son territorios antiuribistas.
– Las movilizaciones se presentan principalmente en las tres cordilleras porque es donde existe mayor densidad demográfica.
– En las ciudades principales, la fuerza de la protesta reside en las barriadas populares. Una organización subterránea de varios años adelantada por la articulación entre estudiantes y líderes comunales; la conformación de un barrismo social, de colectivos culturales, junto a la insatisfacción por el no futuro de millones de jóvenes; la persecución y maltrato de la Fuerza Pública contra rapers, punks, skaters y en general, juventudes populares que ocupaban los parques y el espacio público; y el hambre en el contexto de pandemia que incentivó el apoyo mutuo entre familias y vecinos; fueron el caldo de cultivo de un empoderamiento comunal que se ha traducido en expresiones de resistencia y solidaridad.
– Los conjuntos residenciales de clases bajas-medias y medias, diseñados como parte de una planeación urbana neoliberal que apuntaba a la individualización de las comunidades, organizadas en torno a centros comerciales que potenciaban sus facetas de consumidores por encima de la faceta ciudadana, se está viendo quebrada por la apropiación del espacio público como espacio de tejido comunitario y de protesta social.
La proyección del individuo-consumidor se desvanece, por lo menos temporalmente, en el encuentro con el habitante del barrio que viene de la convivencia de la cuadra, y la solidaridad se superpone al individualismo, cuando las y los habitantes de conjuntos ven la represión de la que está siendo objeto la ciudadanía movilizada al pie de sus edificios.
-En los municipios y en las zonas de conexión viva entre los urbano y lo rural, las comunidades encuentran en el corte de vía temporal con corredores humanitarios, un espacio de encuentro entre quienes sostienen la acción de presión social ante el Estado, con quienes se solidarizan y llevan chocolate, pan y otros alimentos que permitan establecer ollas comunitarias en las que comen personas que antes del paro, solo podían comer una vez al día.
– La caída de monumentos desde el año 2020, y con mayor fuerza en el Paro del 2021, en Cali, Bogotá, Pasto, Ibagué, Manizales, Neiva o Popayán, da cuenta de una disputa por los lugares de memoria, y por una reapropiación indígena y popular del espacio social y de la historia escrita desde una perspectiva elitista, fuese colonial o republicana.
Todo esto da cuenta de cambios en la relación de la ciudadanía con su geografía, su historia, su memoria y su cultura política. El Paro Nacional desde ya está provocando giros y cambios profundos en la cultura Colombia.
Como dice la canción:
Los tiempos están cambiando,
Están cambiando, qué bueno,
Siempre el mundo será ancho
Pero ya no será ajeno.
Se pone joven el tiempo
Y acepta del tiempo el reto,
Qué suerte que el tiempo joven
Le falte al tiempo el respeto.