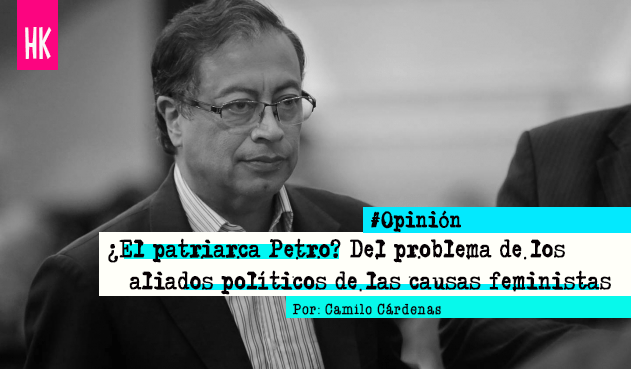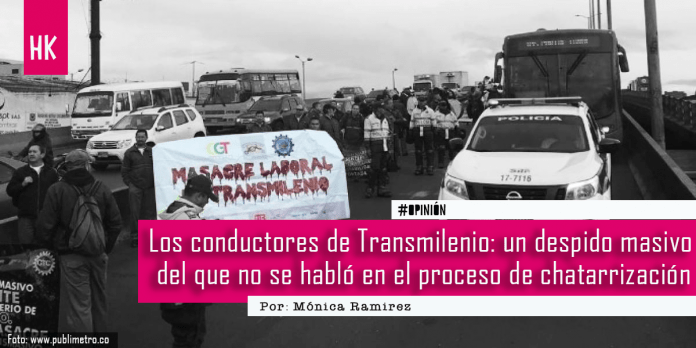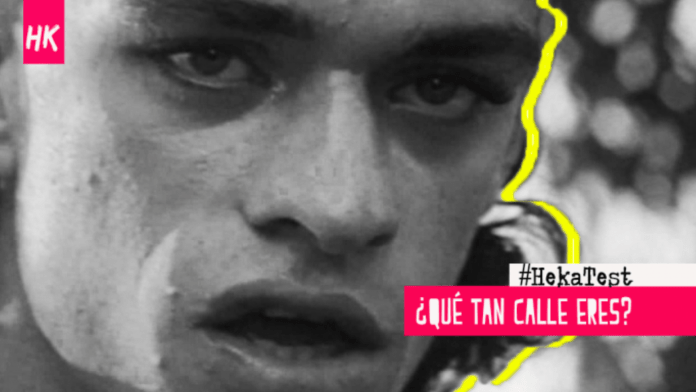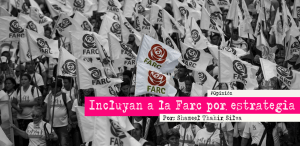En la Revista Hekatombe sabemos de la importancia de aprender y no quedarse en las intuiciones o en el pálpito, por eso, en nuestra sección #FemisHKa reproducimos la entrevista que hace Rebeca Martínez a Nancy Fraser, sobre un feminismo del 99%, para el portal Viento Sur.
Entrevista a Nancy Fraser
“El feminismo del 99% no es una alternativa a la lucha de clases, es otro frente dentro de ella”
Rebeca Martínez
Frente a este feminismo de las privilegiadas, Fraser apunta la urgencia de crear un feminismo que esté del lado de la mayoría de las mujeres
Nancy Fraser se muestra muy contundente contra el feminismo liberal de mujeres como Hillary Clinton que solo buscan escalar posiciones dentro de las empresas. Frente a este feminismo de las privilegiadas, Fraser apunta la urgencia de crear un feminismo que esté del lado de la mayoría de las mujeres: las trabajadoras, las migrantes, las lesbianas y trans, y de sus problemas, que tienen más que ver con el racismo institucional que soportan y con la explotación que viven dentro de sus trabajos y de sus casas, donde cargan con la mayor parte de los cuidados. Es precisamente de esto de lo que habla en el manifiesto Feminismo para el 99%, que firma junto a Cinzia Arruzza y Tithi Bhattacharya y que ha sido publicado por la editorial Herder.
Esta profesora de Filosofía en la New School de Nueva York estuvo en Madrid recientemente, en una visita coordinada por el Grupo de Estudios Críticos, y habló con viento sur sobre este feminismo para la mayoría y sobre el ataque que está perpetrando el neoliberalismo contra aspectos vitales tan importantes como la crianza de los niños y niñas, el cuidado de nuestros mayores, la sanidad, la educación o la vivienda.
Rebeca Martínez: Sobre el manifiesto Feminismo para el 99% que has firmado junto a otras mujeres, ¿Qué es y por qué se lanza ahora?
Nancy Fraser: Es un ensayo corto que pretendíamos que fuera popular y que se leyera fácilmente. No es escritura académica, tiene la forma de un manifiesto. Lo escribí junto a otras dos pensadoras feministas: una es la italiana Cinzia Arruzza, que ahora vive en Nueva York, y la otra Tithi Bhattacharya, que es india y enseña en Estados Unidos.
El manifiesto es un intento de articular una nueva vía para el movimiento feminista, que durante las dos últimas décadas ha estado dominado por el feminismo corporativo y liberal
Esta ha sido la primera vez, desde que comencé mi activismo en los años sesenta o setenta, que he escrito un ensayo como este, de auténtica agitación política, teniendo en cuenta que soy profesora de Filosofía. Sin embargo, los tiempos ahora son tan duros, la crisis de la sociedad y de la política es tan severa, que sentí que tenía que dar el salto y escribir para una audiencia más amplia.
El manifiesto es un intento de articular una nueva vía para el movimiento feminista, que durante las dos últimas décadas ha estado dominado por el feminismo corporativo y liberal representado por Hilary Clinton en Estados Unidos. Este es el feminismo de mujeres profesionales y de directivas, de mujeres relativamente privilegiadas, en su mayoría blancas, con formación y de clase media o media-alta, que intentan meter cabeza en el mundo de los negocios o en los medios de comunicación. Con este proyecto lo que pretenden básicamente es escalar en la jerarquía de las empresas para ser tratadas de la misma forma que los hombres de su misma clase y tener el mismo salario y el mismo prestigio.
Este no es un feminismo igualitario, es un feminismo que no tiene mucho que ofrecerle a una vasta mayoría de mujeres que son pobres o de clase trabajadora y que no tienen esos privilegios: mujeres inmigrantes, mujeres trans… Este feminismo del 1%, o como mucho del 10%, ha empañado el nombre del feminismo, asociándolo al liderazgo, al individualismo y la vida empresarial. Le ha dado al feminismo un mal nombre y lo ha asociado con el neoliberalismo, la financiarización y la globalización, con políticas que van contra la clase trabajadora.
Pensamos que era un buen momento para dar el salto e intentar crear un feminismo que sea realmente antisistema, anticapitalista y que se referencie en las mujeres de clase trabajadora y pobres para mejorar sus vidas.
Nosotras tres queríamos proponer una alternativa a esto, y no estamos solas, porque hay otras feministas de izquierdas que también han intentado hacerlo. Y, en efecto, la alternativa está emergiendo con las enormes marchas y las manifestaciones del 8 de marzo, que tienen un carácter anticapitalista y antisistémico, que protestan contra la austeridad y el asalto a la reproducción social.
Pensamos que era un buen momento para dar el salto e intentar crear un feminismo que sea realmente antisistema, anticapitalista y que se referencie en las mujeres de clase trabajadora y pobres para mejorar sus vidas. Lo interesante es que es un movimiento que debe centrarse en temáticas tradicionales, como el derecho al aborto y otras, que sin duda son fundamentales, pero que tiene que pensar también más allá, en la gran crisis de la sociedad, para articular políticas y programas que beneficien a todo el mundo. Por eso, el feminismo del 99% no significa solo el 99% de las mujeres, significa el 99% de los seres humanos sobre el planeta. Esta es la idea general del manifiesto.
Rebeca Martínez: Sobre el manifiesto Feminismo para el 99% que has firmado junto a otras mujeres, ¿Qué es y por qué se lanza ahora? Desde 2017 se han organizado tres huelgas feministas internacionales en muchos países, incluida España. Y no solo eso. Aquí, las protestas laborales de los últimos años están protagonizadas sobre todo por mujeres: las trabajadoras del hogar, las limpiadoras de hoteles, de residencias de mayores, entre otras. ¿Estamos ante una nueva ola feminista? Si es así, ¿a qué momento del capitalismo neoliberal responde?
Nancy Fraser: Creo que sí estamos ante una nueva ola, o que al menos hay potencial para que así sea, si hacemos una ruptura real con este feminismo liberal corporativo.
Esto significa que hay una auténtica crisis de los cuidados o una crisis de la reproducción social y es precisamente lo que está dando lugar a las huelgas que mencionabas.
El neoliberalismo ha perpetrado un asalto brutal contra lo que llamamos la reproducción social, contra todas las actividades destinadas al mantenimiento y la reproducción de personas: la crianza de los niños, la educación, el cuidado de la gente mayor, cosas como la educación pública, la sanidad, el transporte, las pensiones o la vivienda. Porque todo esto forma parte de la reproducción social y no solo el cuidado de los niños, los mayores y otras actividades realizadas dentro del hogar.
El neoliberalismo ha aplastado todo esto. Hoy día, las mujeres tienen que estar a tiempo completo en el trabajo asalariado, en un momento en que el Estado necesita recortar en gasto social, como parte de su política de austeridad y de la financiarización. Así que, por un lado, tenemos el recorte en el suministro público de estas áreas y, por otro, la insistencia en que las mujeres dediquen su tiempo a producir ganancias para el capital. Esto significa que hay una auténtica crisis de los cuidados o una crisis de la reproducción social y es precisamente lo que está dando lugar a las huelgas que mencionabas.
En la crisis de los años treinta, el centro de las revueltas activistas era el trabajo industrial: las luchas por la sindicación, por los derechos laborales, etcétera. Hoy la situación es otra. En parte debido a la desindustrialización y la relocalización de la producción en el sur global; ahora el centro es la reproducción social.
Diría que hoy día las luchas por la reproducción social son la vanguardia de la izquierda anticapitalista y antisistema. Las mujeres están en el frente y eso significa formar parte de la centralidad, de una nueva forma de pensar lo que es la política feminista.
Tú has mencionado antes huelgas de mujeres muy significativas, a las que yo añadiría la huelga de las maestras en Estados Unidos. Las profesoras tienen salarios tan bajos que muchas de ellas tienen que realizar segundos trabajos por la tarde para poder mantenerse, a sí mismas y a sus familias. Estas mujeres hacen huelga no solo para conseguir mejores salarios, también piden más recursos para la educación, para mejorar las escuelas y están teniendo mucho apoyo. Son ejemplos que ponen la esfera de la reproducción social como un eje amplio de lucha. Y, por lo que sé, las enormes huelgas del 8M en España también protestan por los recortes en todas estas áreas.
Diría que hoy día las luchas por la reproducción social son la vanguardia de la izquierda anticapitalista y antisistema. Las mujeres están en el frente y eso significa formar parte de la centralidad, de una nueva forma de pensar lo que es la política feminista.
Rebeca Martínez: Sobre las luchas por la reproducción social, ¿cómo se relacionan con la lucha de clases, el movimiento antirracista y el LGTBIQ?
Nancy Fraser: Primero de todo, creo que tenemos que repensar qué entendemos por lucha de clases. Esa imagen de los años treinta de los obreros industriales organizados en sindicatos es una parte de lo que es la lucha de clases, pero diría que la lucha por la reproducción social también es lucha de clases, porque no hay producción ni trabajo industrial si no tienes a alguien que realice el trabajo de producir a los trabajadores y de reponerlos, que cuide de la próxima generación que les va a reemplazar. Por eso, la reproducción social es central para la producción capitalista y el trabajo que produce a toda esta gente y que constituye su sociabilidad supone mucho trabajo, tanto como el trabajo en las fábricas.
la reproducción social es central para la producción capitalista y el trabajo que produce a toda esta gente y que constituye su sociabilidad supone mucho trabajo, tanto como el trabajo en las fábricas.
Lo que constituye una clase no es solo la relación de la producción en la fábrica, también la relación de la reproducción social que produce a las y los trabajadores. Todo esto es parte de la lucha de clases. La idea de la lucha de clases en el pasado era bastante estrecha. No creo que el feminismo del 99% sea una alternativa a la lucha de clases, no creo que esté en competición con la lucha de clases, creo que se ha constituido otro frente en la lucha de clases, que debería aliarse con el movimiento obrero más clásico y ser un aliado también de lo que mencionaste, de la lucha antirracista, la lucha por los derechos de las personas migrantes, y la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ.
No creo que el feminismo del 99% sea una alternativa a la lucha de clases, no creo que esté en competición con la lucha de clases, creo que se ha constituido otro frente en la lucha de clases
La conexión con la raza y la etnicidad es muy fuerte, porque lo que ocurre ahora es que tenemos una nueva división de clase racializada entre las mujeres. Las mujeres empresarias, de clase media-alta y con formación, luchan por superar la discriminación y escalar a los puestos más altos. Lo que hacen para poder trabajar sesenta horas a la semana en trabajos que exigen mucho es contratar a mujeres, a menudo inmigrantes y muy mal pagadas, para que realicen el trabajo de cuidados: cuidado de los niños, la limpieza de la casa, la cocina, el cuidado de sus padres dependientes y demás. Estas mujeres del llamado feminismo liberal se apoyan en todo este trabajo de las mujeres racializadas, que son las mujeres más vulnerables porque no tienen derechos laborales, se les paga muy poco y están expuestas a agresiones y abusos. Por todo esto, necesitamos poner en el centro del feminismo la dimensión de clase y raza. El feminismo para el 99% tiene que ser un movimiento antirracista, tiene que hacer suyas las problemáticas de las mujeres pobres y racializadas, que son la mayoría de mujeres, y poner sus necesidades en el frente, no las necesidades de las empresarias y sus demandas para romper el techo de cristal. Y esto también es así para la lucha LGTBIQ.
El feminismo para el 99% tiene que ser un movimiento antirracista, tiene que hacer suyas las problemáticas de las mujeres pobres y racializadas, que son la mayoría de mujeres, y poner sus necesidades en el frente, no las necesidades de las empresarias y sus demandas para romper el techo de cristal. Y esto también es así para la lucha LGTBIQ.
Aquí ocurre también algo interesante, porque diría que en este movimiento [LGTBIQ] también hay un ala liberal que es hegemónica y un sector más amplio de gente cuyas necesidades y problemas son marginalizados. Hay una lucha similar en el seno del movimiento LGTBIQ y me gustaría que nuestro feminismo del 99% hablara también por las mujeres trans, queer y lesbianas, que el movimiento LGTBIQ para el 99% fuese el aliado natural del feminismo del 99%.
Rebeca Martínez: Hablamos de las luchas por la reproducción social, que pueden constituir un bloque contra las dinámicas del neoliberalismo, pero ¿Qué hay de las relaciones patriarcales? ¿Podemos combatir las violencias machistas desde la lucha por la reproducción?
El hecho de que los medios se centren solo en los casos de personas conocidas, desafortunadamente, hace que (el #MeTooo) no parezca una lucha de clases, pero es otra forma de lucha de clases en realidad.
Nancy Fraser: Es una buena pregunta. Me gustaría empezar haciendo alusión al movimiento #MeToo. Como sabes, la idea más extendida de lo que es este movimiento se centra en Hollywood, en actrices muy bien pagadas y en artistas que tienen visibilidad en los medios de comunicación. Pero el sector compuesto por mujeres mucho menos privilegiadas es más vulnerable a las agresiones sexuales y al acoso en el trabajo. Pensemos, por ejemplo, en las jornaleras. Muchas de ellas no tienen ni papeles, y, al tener menos poder y recursos, son mucho más vulnerables a las demandas de los jefes. Y lo mismo ocurre con las trabajadoras de hoteles, por ejemplo, recordemos el caso de Dominique Strauss-Kahn, o quienes trabajan limpiando casas privadas, las trabajadoras domésticas, que son víctimas de agresiones sexuales muy a menudo.
La cuestión de la reproducción social tiene mucho que hacer para cambiar la relación entre la producción y la reproducción y, por lo tanto, para cambiar el equilibrio del poder dentro de las casas.
El movimiento #MeToo, si lo pensamos de una manera más amplia, es una lucha obrera. Es la lucha por un entorno de trabajo seguro, donde no puedas ser víctima de abusos. El hecho de que los medios se centren solo en los casos de personas conocidas, desafortunadamente, hace que no parezca una lucha de clases, pero es otra forma de lucha de clases en realidad.
La cuestión de la reproducción social tiene mucho que hacer para cambiar la relación entre la producción y la reproducción y, por lo tanto, para cambiar el equilibrio del poder dentro de las casas. El trabajo de la reproducción social no debería estar generizado, ser una cosa solo de mujeres. Es un trabajo importante para toda la sociedad, algunos aspectos del mismo son incluso placenteros y creativos, así que los hombres también deberían tener acceso a él, sentir la responsabilidad de hacer la parte que les corresponde. Esto va de cambiar la dinámica dentro de los hogares y, por supuesto, el feminismo del 99% está en contra de todo tipo de violencia: contra las mujeres, contra las personas trans, contra las personas no cis y contra las racializadas.
Creo que es importante tener una imagen del poder diferente que viene de los bancos, el FMI, las organizaciones de las finanzas y la industria, a través de la construcción del mercado de trabajo, el mercado de trabajo generizado, racializado.
El del patriarcado es un concepto que, personalmente, no me gusta usar porque sugiere una imagen del poder diádica: tienes al amo y a sus sirvientes sometidos. Algo de eso existe todavía, sin duda alguna, pero la forma central del poder en nuestra sociedad hoy día opera de una manera más impersonal, más estructural, lo que restringe las opciones para la gente pobre y trabajadora. Creo que es importante tener una imagen del poder diferente que viene de los bancos, el FMI, las organizaciones de las finanzas y la industria, a través de la construcción del mercado de trabajo, el mercado de trabajo generizado, racializado. Esto es lo que determina quién tiene acceso a los recursos y puede reivindicar sus reclamaciones, quién puede funcionar como igual, incluso dentro de las familias y las relaciones personales.
Rebeca Martínez: Cuando en tus trabajos hablas de justicia social, distingues tres niveles: el económico (redistribución), el cultural (reconocimiento) y el político (representación). ¿Hasta qué punto están presentes los tres en el nuevo ciclo de huelgas feministas?
Nancy Fraser: Creo que hay una preocupación por todos estos aspectos y que están estrechamente relacionados. No puedes cambiar la esfera económica, redistribuir las relaciones de producción, si no cambias esas otras cosas que están interconectadas. Lo que importa en el ámbito político es a menudo definido en términos de lo que importa en el ámbito económico, aunque las fuerzas capitalistas insistan en que lo que ocurre en el lugar de trabajo debe ser decidido por el mercado y por los jefes, como si eso no fuera una cuestión política y de democracia.
El feminismo ha afrontado un gran desafío y ha creado un lenguaje nuevo que cambia la cultura, que cambia la concepción que tiene la gente sobre sus derechos, sobre lo que no tienen que aguantar, lo que está mal, aquello por lo que pueden protestar.
Hay todo un debate sobre dónde está la línea que separa aquello que decide el mercado y las fuerzas privadas del capitalismo y aquello que decidimos una mayoría democrática. Y todo esto tiene mucho que ver con la cultura, con los lenguajes que están a nuestra disposición y que nos ayudan a entender la situación.
Tenemos conceptos como el de acoso sexual, el de degradar, tenemos la terminología para decir lo que está mal en la sociedad, y esto tiene que ver con cómo traducimos la experiencia propia para expresar una demanda. El feminismo ha afrontado un gran desafío y ha creado un lenguaje nuevo que cambia la cultura, que cambia la concepción que tiene la gente sobre sus derechos, sobre lo que no tienen que aguantar, lo que está mal, aquello por lo que pueden protestar. Esto amplía la esfera del discurso político, la esfera de lo que son decisiones democráticas y no privadas de la familia o la empresa. Hoy en día estamos avanzando mucho en el ámbito cultural y esto repercute en un cambio institucional en las dos esferas: la política y la económica. Pero de lo que se trata siempre es de la interrelación entre estos tres niveles.
Rebeca Martínez: Has apuntado muchas veces que el neoliberalismo se apropió del potencial crítico y de las demandas de la segunda ola del feminismo y los incorporó en su propio beneficio. ¿Podría ocurrir otra vez con esta incipiente ola? ¿Puede evitarse de alguna manera?
Nancy Fraser: Creo que el feminismo liberal, junto al antirracismo liberal, al movimiento LGTBIQ liberal y a lo que llamamos capitalismo verde, todos estos movimientos que fueron hegemónicos, fueron incorporados al bloque hegemónico de poder que en EE.UU. constituyó el neoliberalismo progresista. Estos movimientos prestaron su carisma y su ideología para crear la ilusión de que esta política horrible de la financiarización, la precarización del trabajo, la reducción de salarios, etc., podía ser progresista, progay, promujeres y todo eso.
Siempre es posible ser hegemonizado y apropiado por fuerzas que son más poderosas, existe siempre esa posibilidad y es importante que los movimientos emancipatorios estén alerta.
Esto ocurrió así y por eso es tan importante que la nueva ola feminista rompa con ese tipo de feminismo y abra un nuevo camino. Siempre es posible ser hegemonizado y apropiado por fuerzas que son más poderosas, existe siempre esa posibilidad y es importante que los movimientos emancipatorios estén alerta.
Vivimos un momento de crisis monumental en el que tenemos la oportunidad de tomar un nuevo camino para crear un movimiento antisistema para el 99%
Hoy en día, nos han dicho que tenemos dos opciones para elegir: el populismo autoritario de derechas, que es racista, xenófobo y bastante desagradable, o volver a la protección liberal, al neoliberalismo progresista, que podría ser antirracista y todo lo demás. Pero esta es una elección falsa. Tenemos que rechazar las dos opciones, no solo el populismo racista y supremacista, también el neoliberalismo progresista. Vivimos un momento de crisis monumental en el que tenemos la oportunidad de tomar un nuevo camino para crear un movimiento antisistema para el 99%, en el que el feminismo del 99% esté conectado con los otros movimientos para el 99%: el obrero, el que lucha por el clima, el de las y los migrantes, etc.
Rebeca Martínez: Para terminar, una pregunta más teórica. En tus obras apuntas que el Estado-nación (lo que se conoce como marco westfaliano-keynesiano) entró en crisis con el neoliberalismo y que sus fronteras son ahora más difusas, menos claras. Llamas a este proceso la política del desenmarque. Pero, ¿cuál es el papel del Estado-nación ahora? ¿Podemos decir que ha desaparecido por completo?
Necesitamos pensar de una manera más transnacional y global cómo podemos asegurar derechos sociales para todas las personas del mundo, para que nadie tenga que meterse en un bote y arriesgar su vida para buscar una oportunidad en la otra parte del planeta
Nancy Fraser: No, no ha desaparecido. Históricamente, la fuerza principal que ha suministrado cualquier nivel de protección y seguridad a la gente trabajadora frente al capital ha sido el Estado-nación y el Estado-nación aún sigue siendo el principal destinatario de las demandas. Cuando queremos protección o apoyo social, ¿a quién se lo pedimos? Pedimos a nuestros gobiernos que se responsabilicen. Entendemos que la política está organizada aún sobre las bases de la nación, por eso las campañas electorales son nacionales, las principales actividades políticas se realizan a escala nacional. Pero, en última instancia, esto no es del todo correcto y podemos verlo cuando atendemos la inmigración, que es un enorme punto de conflicto y crisis.
Hay gente de todo el mundo que no tiene un Estado que los proteja, que pueda darle algo de lo que nosotros le pedimos a nuestro Estado en los países desarrollados. Viven en campos de refugiados, están forzados a vivir violencia política y persecuciones religiosas por el hecho de que han invadido su país y lo han destruido todo, por crisis climáticas, por las características de esta crisis global que vivimos.
Esta gente viene huyendo y el movimiento populista de derechas dobla el nacionalismo y la exclusión. ¿Cuál es el eslogan de Trump? Make America great again (Haz que América vuelva a ser grande), como era antes de que toda esta gente apareciera y arruinara nuestro país. Esa es la ideología de este populismo y supongo que pasará lo mismo con algunos partidos aquí también. Necesitamos pensar de una manera más transnacional y global cómo podemos asegurar derechos sociales para todas las personas del mundo, para que nadie tenga que meterse en un bote y arriesgar su vida para buscar una oportunidad en la otra parte del planeta.
* Rebeca Martínez es investigadora en comunicación.